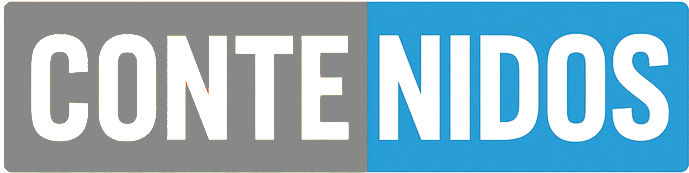Fragmento del libro «Trece cuentitos profanos» de Gabriel Conte.
1 Gatos gordos
Gatos gordos. (Dos). Bien criados. So¬brealimentados. Posados en la tierra húmeda de la tumba de los Allende-Pérez. Bajo una parva de malvones gruesos, enraizados, que aun transpira la mojadura mañanera. «Ya no quedan ratas en los depósitos», dice Don Prieto, de oficio enterrador, empleado del cementerio municipal desde hace 23 años. «Me desvivo por atender a los muertos», deja, esperando una sonrisa. Los gatos gordos (los dos), yo, los malvones y todo lo que aquí envilece de vanidad por latir aun, le tiramos los sentidos contra la cara. Se da vuelta y escarba un poco en el piso con la pala. Levanta dos adoquines, como buscando nada. Caliente. Porque su frase preferida, esta vez, no ha surtido efecto. Y tan buena que le parece. Irónica, siniestra. Verídica.
2 Visita
Una laucha desmiente las versiones. Surca el Cuadro Uno. Ingresa a la Administración, recorriendo la galería. ¡Sale! Rehace aquel trayecto. Se detiene junto a una lapida hundida en su costado izquierdo. Nos fija los ojos, brillosos. Tristes. Alegres. Y nuevamente se sumerge en la nada que yace dos metros hacia abajo. En ese lugar, una mujer de 77 años estalla en movimientos orogénicos al pretender desarrodillarse. Pone en situación de maniobra tenazmente esos huesos que quieren quedarse allí de una vez por todas. Para siempre. Y se va parando, poco a poco. Dos torcazas que la siguen desde una rama baja del ciprés, huyen, asustadas por tanto crujir. Con ambas piernas en danza de compás, la mujer sostiene su estructura, digamos, en forma erguida. Un ramo de chinitas en su mano izquierda llora una ausencia eterna y desparrama pétalos, hojas y seguramente polen por el suelo. Los gatos gordos se intranquilizan al verla. Se miran y se transmiten mensajes. Uno se encorva y exhibe puntas en cada pata. Se relame. Ahora el otro. Ahora los dos. Se mueven. Parece que se le van a tirar encima. A la señora. Pero es sólo parte del juego. Seguidamente (los dos) se sumergen en la modorra. Sus rostros delatan soma.
3 Ex ofrenda
El espanto de una paloma que inicia un vuelo no previsto provoca una ovación plumífera. Se posan en los nichos de la pared del fondo, casi centenaria. Hurguetean un poco. Tiran contra el piso, sin querer, un ramo de flores plásticas retorcido, seco, feo, desteñido, viejo, sucio. Hipócrita.
4 Habitúes
Señoras gordas. Enganchadas brazo con brazo pendulan por el camino que surge de la entrada principal. Cada dos pasos, desordenan las baldosas rojas. Cuchichean obviedades mirando acompasadamente este y el otro mausoleo. Se detienen en el de la Hija del Fundador. No se miran. No comentan. Dejan de cuchichear. No se desenganchan. Una estira un poco el otro brazo y toca, haciendo movimiento de limpieza, una placa que dice:
«Gracias Hija del Fundador por el favor concedido». Dan un paso bacía atrás. Deciden quedarse un ratito más. La otra, husmea el bolso de las compras que le cuelga del brazo no ocupado. Está hecho con sachéts de leche «Valle Uco» anudados y cosidos en forma absolutamente artesanal. Por ella. Hace diez años. Allí están los gajos de uña de vaca.
En leve acción giratoria ponen la vista en el cielo en donde el cuarto creciente apenas se nota y avanzan, pendulando. Llega Cuadro Dos. Una -casi corriendo- automáticamente se prende de una lata de cinco litros que alguna vez contuvo aceite de cocina. Y la cuelga del surtidor. La llena de agua. Otra, se abalanza escarbando desaforadamente en la tierra, sumergiendo en pequeños hoyos unas plantas un poco pinchudas, jugosas, llenas de raíces.
5 El cobrador
San Antonio no existe: es la Hija del Fundador. «Por favor, ponme un novio en mi camino». O, taxativamente, «quiero un no¬vio». Entre muchas otras cosas que se desean, menos carnales y más utilitarias. Esas cosas están estampadas en una hoja de carta. Sobres que dicen «vía aérea». Aterrizan disimuladamente, como sabiéndose vanas, por una rendija en el mausoleo de la Hija del Funda¬dor.
El gordo, munido de dos portafolios (summum de la ridiculez del empleado-público – adscripto-a-Contaduría), ingresa por el pórtico. Mira acá y allá. Se le arrima el Administrador. Pasa uno de los portafolios a la otra mano, para saludar. En esa mano, dos portafolios. El de la casa ya sabe. Han pasado 15 años y corresponde ya. Mira y dos obreros obedecen. Abren con esfuerzo la casi hermética puerta del mausoleo. Un batallón de arañas tiran hacia adentro, tensando sus telas. Sucumben. Dos palas juntan monedas, cartas, billetes, regalitos capaces de sortear esa aber¬tura, en la última morada de la Hija del Fundador. El gordo cambia sus portafolios de una mano a la otra, por turnos. Transpira. Mira para otro lado. No quiere tocar. No quiere. No quiere. Abre y de dos paladas llenan ambos contenedores. Una moneda lo quema. Suelta y, no sin reacción del Administrador y de dos obreros, deja caer todo.
Se va. Trescientas veinte monedas en desuso -la inflación- van a la basura. «Las cartas y esas chucherías -dice El Contador- también». Setenta y dos pesos en monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos. De un peso. Billetes de dos pesos, uno de diez, insulsa estabilidad. Sello en la nota de crédito. «Incorpórase al presupuesto».
6 Favores
Dos hombres con mameluco siguen des¬de lejos los ademanes del Administrador:
a) Mil disculpas. Usted sabrá. Que ya no hay lugar. Los tiempos cambian. Sí yo pudiera. Si usted pudiera alentarnos a encontrar un lugar.
b) Haremos lo que podamos. Usted ya sabe. Muchas gracias. No se haga ningún problema. Le avisaré esta tarde misma.
Es el otro día. Once y diez. Suena dos veces una campana. Los dos hombres se separan del camino del Administrador que sale al encuentro del mismo cliente de ayer. «Gracias, fue usted muy atento», le largan con miradas y palabras. «Es mi deber», parece responder. Y los guía uniendo ambas manos sobre sus genitales. Agacha la cabeza. Da un par de instrucciones con la mirada. Y todos le hacen caso.
7 Rayuela
La rayuela. Así llaman esos tres a la fae¬na de encontrar «lugares disponibles» en tierra. «A ver, a ver… ¡Un pasito para atrás…!», Dice uno y los otros dos largan la carcajada. Uno clava la pala. Dos prepara la mezcla. Tres llega con una angarilla repleta de ladrillones húmedos.
8 Testimonios
a) Abre un bolso y mientras junta tierra, la cabeza le gira buscando intrusos que pudieran descubrirla.
b) Cambia el agua hedionda del florerito. Pone flores nuevas. Siete claveles blancos. Los ordena, dejándolos caer una, dos, tres, cuatro veces, disconforme con el resultado. Dentro del panteón, ve que la miran. Garabatea sobre su tórax una cruz. De un bolsillo saca tres huevos de víbora y los mete en el florerito. Se va apresurada. Sale por la entrada principal y saluda a todos, como siem¬pre. La saludan insistentemente. Ya es hora de cerrar.
9 Trajín
Se aparece en los altos del Normal, con la vida a cuestas. Pero no grita ni exagera movimientos. Asusta no más. Se desvanece para ello.
Recorre las quince habitaciones de La Casona del Parque. Intenta no perder la ruti¬na.
Asiste vestida de novia engañada a, por lo menos, otras siete propiedades en uso exquisito y aun en el abandono más mortificante.
Y, además, está adscripta a la Escuela Científica.
«¡No es muerte la que lleva uno en estos días!», ha comentado en ocasiones.
10 Libro de quejas
«Hay discriminación», afirma el gordo Mortarotti, empleado municipal enviado por castigo a cumplir funciones al cementerio. Resulta que sus compañeros de trabajo se declaran abiertamente en huelga cuando llega «un fiambre grueso. Hay que envolverlo con la soga y meterlo despacio en la pileta. Muchas veces, los más desprevenidos, los empleados nuevos, los muy viejos y los muy jóvenes, caen con cajón y todo. Por eso, desde que llegó, siempre le toca al gordo hacerse cargo de los que, en definitiva el resto considera como “los suyos”
11 Dos minutos 22 segundos. Con música tétrica
Tempus est iocundum, de Carmina Burana (Carl Orff, 1895-1982), suena. En esos 2 minutos 22 segundos:
-Un sapo salta desde el hueco húmedo ubicado junto a la canilla del Cuadro Cuatro. Lleva la boca cosida. Guarda como su mejor secreto un nombre, una foto, una frase. No puede eructar, empachado de oscuridad como esta.
-Siete gatos que caminan en fila, indivisiblemente uno detrás del otro, juegan barajas con una vida.
– Sube la noche. El sereno decide apagar las luces. «Nadie se atreve a entrar con las luces apagadas», se dice. Descorcha una botella. Se arroja sobre la destartalada silla de mimbre y se propone sumirse en la incredulidad total.
(Cierra el cuadro: Fortuna Imperatríx Mundí, 5 minutos)
12 El brujo
Gemidos, hacia el fondo. Dos que corren, notoriamente afectados, y dan urgente aviso al Administrador. Gemidos, llantos. El Administrador que agradece y despide y tra¬ta de tranquilizar. Descrédito. Gemidos, llantos, gritos que se multiplican en eco. El Administrador que decide una reunión de personal, justo ahora. Y van todos juntos, valientes. En el osario, el Hombre del Altiplano transpira su última chicha. Recibe en devolución sus gritos, llantos y gemidos. Suelta el féretro que un segundo antes acunaba. Y se entrega a sus captores. Al día siguiente, la Mujer del Altiplano, llora disculpas y devuelve tres fras¬cos con huesos de diverso tamaño y se estipula origen. Nadie dice para qué. Se intuyen propósitos. Se desconocen motivos y destinatarios.
13 Vengativa congoja
Todos lloran. No hay excepciones. Un rápido relevamiento del enterrador así lo confirma. Lo vienen haciendo alternativamente desde hace doce horas, entre pocillos de café y pequeñas raciones de alcohol (consumo incluido en el costo final del evento). En el húmedo tumulto de rostros hartos ya, se cuentan parientes cercanos de aquí nomás, parientes cercanos llegados hace horas desde lejanas tierras, parientes lejanos de aquí y de allá, muchos vecinos y personal de la Funeraria. Hay un clima de dolor. Hasta el enterrador ha decidido abandonar la pala contra una tumba vecina para dedicarle una tira de lágrimas al difunto. No lo conoció, claro está. Pero es tan conmovedor ver cómo todos sufren este momento que qué otra cosa queda por hacer. «Uno nunca se va a acostumbrar a esto», le dice al que parece llevar la batuta, el que inmediatamente aprueba, secándose las lágrimas. Todos, en principio, parecen agradecerle el mal momento que está viviendo, -compartiendo, sería la palabra más adecuada. Algunos amenazan con ademanes con tal de echarle una mirada al reloj. Pasados diez minutos de lloriqueo, el coro de llorones lo mira, como diciéndole: «Dale, qué esperas, qué lloras vos». Pero él, nada. Se mantiene incólume mirando hacia abajo y de cuando en cuando sonándose la nariz. En el fondo, está enojado con la parentela que se negó a pagarle por la construcción de una nueva pileta: lo hizo con un albañil «de afuera», al que ni siquiera desde la Administración se le permitió preparar la mezcla dentro de los límites de la necrópolis. Llora. Parece afirmarse en una frase que no conoce y que escribió Jules Renard: «Un entierro es cómodo. Uno puede mostrarse desagradable con la gente, y lo consideran tristeza».
La entrada Trece cuentitos profanos se publicó primero en Gabriel Conte.