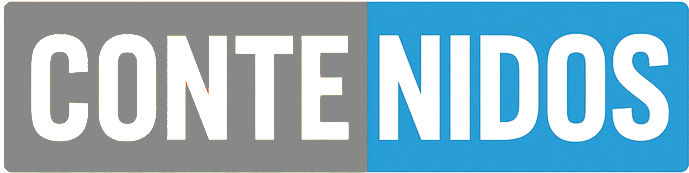El escritor y periodista Ceferino Reato nos indicó algo crucial: por qué justo ahora escribir y presentar un libro sobre los indultos de Carlos Menem en los años ´90. «Pax Menemista. Historia secreta de los indultos a militares y montoneros en el país del odio» ya está en las principales librerías.
Cuando Ceferino Reato se mete con la historia, no hay que esperar un nuevo relato, sino novedades. Periodista al fin, lo que imporrta en su trabajo es dar la noticia, no reciclarla, en todo caso, ni disfrazarla. Y en el caso de su nuevo libro, Pax Menemista. Historia secreta de los indultos a militares y montoneros en el país del odio, que salió a la venta ya en Buenos Aires y se espera en Mendoza, lo que ofrece parece ser revelador.
Se lo preguntamos directamente al autor.
Por qué ahora. Qué lo motivó. Y cuáles hallazgos hay en su investigación.
«Trato siempre de elegir temas del pasado reciente que la gente recuerde; en lenguaje audiovisual sería «que les resuene», pero con un abordaje sorpresivo, lo cual implica, obviamente, algunos riesgos pero, bueno, yo tengo que tomarlos para convencer a mis potenciales lectores; ése, se supone, es mi trabajo», nos dijo.
Y contó que, «en este caso, con los indultos de Menem yo pensaba que habían sido propuestos por los militares de la dictadura o por los «carapintadas», pero resulta que no: que surgieron de los ex montoneros, y no como algo casual, como una charla a las apuradas, sino con documentos y reuniones de los ex guerrilleros con factores de poder, como explico en el libro».
Militares, en contra del indulto
Reato contó que «resulta también que algunos militares, muy conspicuos, estaban en contra de los indultos», lo cual representa tambien una noticia anexa a la promocion ejercida por la organización Montoneros.
Y le dio un contexto a su trabajo: «Todo eso en el marco de una idea fuerza, que recordarás muy bien: la célebre idea de «la ley del odio» que vendría desde el fondo de nuestra historia, creada ya en 1910 por Joaquín V. González, el de Mis Montañas, pero también el político, jurista, periodisa, educador (creador de la Universidad de La Plata, por ejemplo). Y de los sucesivos fracasos de los intentos históricos para trascender ese odio».
Un fragmento del nuevo libro de Reato
La edigorial Sudamericana, del conglomdrado Penguin Random House Mondadori, difundió un fragmento de «Pax menemista…», la introduccion, que copiamos abajo:
La Fiesta Infinita
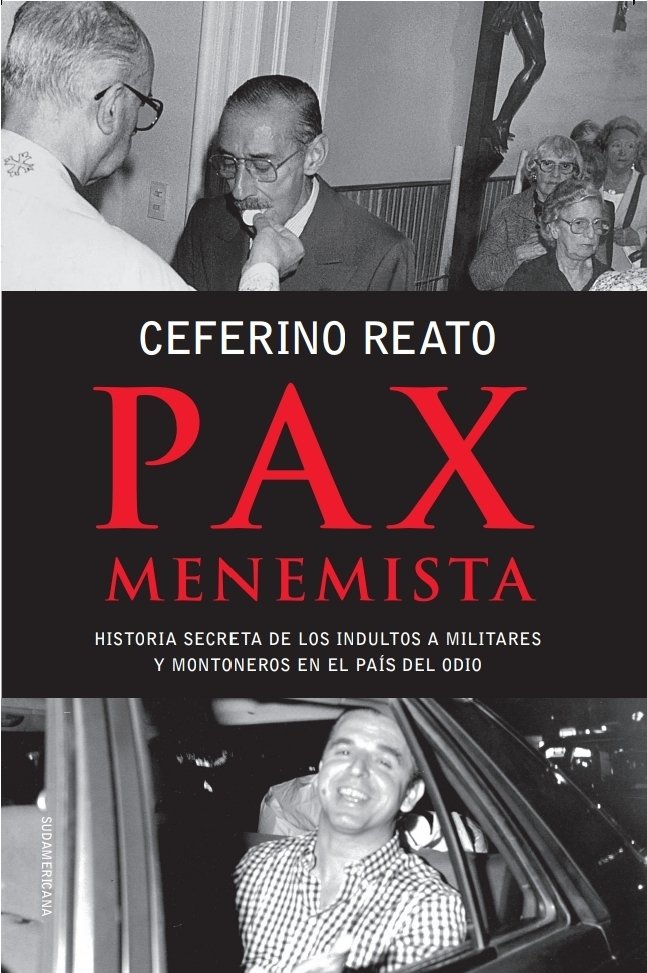
Vos quedate tranquilo que yo voy a salir de aquí y voy a ser presidente de la Nación. Y los que hoy me tienen preso van a estar acá en mi lugar, en esta misma prisión.
Carlos Menem, en la cárcel militar de Magdalena, a su hermano Eduardo, 16 de julio de 1978.
La ley del odio, esa ley de nuestra historia que nos impide sentir como un solo corazón, ese elemento morboso que trabaja secretamente en el fondo del alma nacional desde el primer momento de la Revolución de Mayo.
Joaquín V. González, La Nación, 25 de mayo de 1910.
16 de julio de 1978, prisión militar de Magdalena. Eduardo Menem lucía abrumado, superado por las circunstancias, en aquel domingo frío y gris, luego de manejar con su Torino los 1 200 kilómetros que separan la ciudad de La Rioja de la localidad de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, frente al Río de la Plata.
Había hecho la travesía solo para visitar a su hermano mayor, Carlos, exgobernador de La Rioja, encarcelado por los militares desde la madrugada del 24 de marzo de 1976, pocas horas después de la caída de la presidenta Isabel Perón, viuda del fundador del peronismo.
“La cárcel era lúgubre, de pasillos muy largos; los presos políticos estaban todos en el primer piso”, recordó Eduardo Menem.
Su hermano tenía como compañeros de cárcel a los sindicalistas Lorenzo Miguel, Diego Ibáñez y Rogelio Papagno; el exdiputado y presidente por tres meses, Raúl Lastiri; el exgobernador de San Luis, Elías Adre; el exministro del Interior, Antonio Benítez, y Jorge Taiana (padre), médico de Juan Domingo Perón y exministro de Educación, entre muchos otros.
Además de cansado por el viaje, el hermano Eduardo estaba angustiado por “los rumores de que iban a simular una fuga de presos para matarlos, como ya habían hecho en Margarita Belén, en el Chaco, y en La Plata”.
—Eduardo, te veo muy mal —le dijo Carlos apenas lo vio.
—No, no pasa nada, Carlos. Solo estoy un poco cansado de tanto manejar.
—No, te veo preocupado.
—Y, un poco sí.
—Mirá, vos quedate tranquilo que yo voy a salir de aquí y voy a ser presidente de la Nación. Y los que hoy me tienen preso van a estar acá en mi lugar, en esta misma prisión.
Menem sonaba fuera de la realidad porque en aquel momento los militares ejercían un poder tan ilimitado que encarcelaban, torturaban, mataban y hacían desaparecer los cuerpos de miles de personas, como reconocería tiempo después el exdictador Jorge Rafael Videla.
Además, contaban con un respaldo popular favorecido por el Mundial de Fútbol, el primero en este país tan futbolero, ganado hacía apenas tres semanas. Parecía que no se iban a ir nunca más.
El visitante quedó más preocupado que antes por la respuesta de su hermano. Y se lo comentó a Carmelo Díaz, fidelísimo colaborador de él, también riojano, mientras caminaban hacia la puerta del penal.
—Me parece que Carlos está desvariando. No sabemos si va a salir y cómo va a salir, y dice que va a ser presidente.
—Pero esto lo viene diciendo hace rato —le contestó Díaz con una sonrisa.
Ocurría que Díaz era, probablemente, la otra única persona en el mundo convencida de la certeza en la premonición de su jefe, a quien visitó todos los días que pudo durante aquella forzada estadía en Magdalena. Luego lo seguiría a Mar del Plata, a Tandil y a Las Lomitas, en el centro de la provincia de Formosa, los tres lugares de detención domiciliaria de Menem durante la dictadura, cinco años en total.
“Ya van a ver cuando volvamos los peronistas”, desafiaba Díaz —un suboficial retirado del Ejército— a los guardias del penal de Magdalena cada vez que entraba en la cárcel.
Lo que pasó luego confirmaría la extraordinaria volatilidad de la política criolla. Apenas once años después, en julio de 1989, Menem no solo fue presidente, sino que se convirtió en la persona más poderosa de toda una década, que fue bautizada, precisamente, con una derivación de su apellido: el menemismo.
Su hermano, que ya era senador desde 1983, fue elegido por sus pares como titular provisional del Senado, es decir, el primero en la línea de sucesión presidencial, durante toda aquella década, entre 1989 y 1999. Luego siguió en la Cámara Alta hasta 2005.
Por si eso fuera poco, en julio de 1989, los militares que lo habían encarcelado estaban todos detenidos, también en Magdalena, a la espera de que el expresidiario ilustre los tocara con la varita mágica del indulto.
Salvo Videla, empecinado en lograr no el perdón de un indulto, que no borraba el delito, sino la reivindicación de “la guerra victoriosa para defender la República contra el terrorismo marxista”.
Los indultos a militares y guerrilleros —a Videla y al exalmirante Emilio Massera, pero también al jefe de Montoneros, Mario Firmenich— fueron la medida más controvertida de una ráfaga de iniciativas para fundar la “pax menemista”, un período de estabilidad y predominio para el cual debía calmar la interna militar, seducir a los antiperonistas y mantener el respaldo de las bases del peronismo.
Eso ocurrió en el primer año y medio de su gobierno, entre el 8 de julio de 1989 —tuvo que asumir cinco meses antes por la grave crisis económica y social— y el 31 de diciembre de 1990, cuando todavía no había dado con la tecla salvadora de la Convertibilidad.
A partir del 1º de abril de 1991, ese plan económico, basado en la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar, canceló la inflación y dio lugar a algunos años de notoria prosperidad, por lo menos hasta 1996 o 1997. Tanto fue así que Menem pudo reformar la Constitución en 1994 y lograr la reelección en 1995.
Pero, en aquel primer año y medio, el país anduvo a los tumbos, entre volteretas ideológicas, decisiones polémicas, rebrotes inflacionarios —incluida otra hiperinflación—, escaramuzas con la primera dama, escándalos de corrupción, peleas internas y hasta un nuevo levantamiento militar.
“La idea de una fiesta infinita cuya caravana bailable estaba siempre liderada desde la Casa de Gobierno”, según la descripción del periodista Andrew Graham-Yooll, director del Buenos Aires Herald, alarmaba a la clase media, que consideraba que “todo lo que de ese edificio saliera estaba para ser visto con sorna y sospecha”.
A pesar de todo, Menem nunca perdió el control de la agenda y mantuvo muy elevada su imagen positiva; ni siquiera el drástico giro neoliberal, que implicó el abandono de las banderas del peronismo y de sus fantasiosas promesas electorales, lo alejó de las bases peronistas.
Por el contrario, le sumó el respaldo de los estratos medios altos y los altos, con lo cual se fue sellando esa alianza inédita en el país entre ricos y pobres —categorías generales e imprecisas que solo sirven para describir el panorama— que fue el menemismo, una suerte de conservadurismo muy popular.
Pax menemista se basa en aquel año y medio, y muestra a Menem en plena tarea de construcción del menemismo, mezclando en la coctelera del poder los dolores de la crisis heredada del gobierno del radical Raúl Alfonsín, que incluyó un Ejército dividido por las rebeliones “carapintadas” lideradas por el coronel Mohamed Alí Seineldín y el teniente coronel Aldo Rico, con las convulsiones provocadas por su sorpresiva alianza con el establishment y los patriarcas del liberalismo vernáculo, un durísimo ajuste económico y la vertiginosa privatización del enjambre de empresas del Estado, desde la luz, el agua y los teléfonos hasta los canales de TV, el acero y el petróleo.
El Menem de este libro no es el Menem engalanado que recibe halagos y homenajes en los años dorados de la Convertibilidad; tampoco, la caricatura de un político exótico, nacido y criado en algún Macondo criollo. Es el Menem que prueba un sendero propio, muchas veces por el método de ensayo y error, pero que no puede saber si eso lo llevará a algún lado. Mientras tanto, lejos de sufrir esos avatares, disfruta de todos los oropeles del poder, desde los partidos con Diego Maradona y la Ferrari colorada hasta las fiestas y los romances con vedettes y actrices, ciertos o ficticios.
Claro que una cosa era enumerar los objetivos que llevarían a la “pax menemista” y otra, muy distinta, cumplirlos. Para eso se necesitaba un manejo adecuado, y él lo tuvo: un pragmatismo feroz, desprejuiciado, envuelto en un carisma extraordinario, con una energía desbordante para protagonizar la escena política.
En ese sentido, una de sus jugadas más sorprendentes fue la repentina amistad con el almirante Isaac Francisco Rojas, emblema del antiperonismo. Luego del primer intercambio de besos en la mejilla, uno de sus laderos, el riojano Raúl Granillo Ocampo, secretario de Legal y Técnica, le reprochó:
—Mirá, me parece que esto cae muy mal en la gente que te apoya.
—Raúl, con la crisis que tenemos, los nuestros ya están, pero necesitamos a los de la contra. Tenemos que empujar todos juntos.
En un país siempre pronto para cultivar antinomias, Menem se proponía terminar con las dos contradicciones que jalonaron la actividad política desde las luchas civiles del siglo XIX: federales y unitarios, al principio; peronistas y antiperonistas, luego, a partir de 1945, aunque a menudo superpuestas.
Una tarea ímproba, excesiva, inexorablemente ingrata, según “la ley del odio” establecida ya en 1910 por otro riojano, Joaquín V. González, gobernador, ministro, legislador, jurista, escritor y fundador de la Universidad Nacional de La Plata y del Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires.
“La ley del odio, esa ley de nuestra historia que nos impide sentir como un solo corazón, ese elemento morboso que trabaja secretamente en el fondo del alma nacional desde el primer momento de la Revolución de Mayo”, señaló González en El juicio del siglo, publicado el 25 de mayo de 1910 como un suplemento de La Nación, en homenaje al Centenario.
Ocho años después, en 1918, al dejar la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, precisó: “Los partidos políticos y los hombres aisladamente, en sus luchas políticas, no combaten solo por la salud de la patria, sino por el aniquilamiento y exterminio del adversario”.
Y aun más: “La propaganda victoriosa —la actitud más aplaudida y más feliz— es la inspirada en el odio y en la ferocidad; las diferencias, las divergencias y las antipatías se desatan en la lluvia de fuego de la afrenta, la calumnia, la injuria más extrema”.
Hubo a lo largo de la historia quienes intentaron superar la “ley del odio”; no les fue bien. Por ejemplo, los generales Justo José de Urquiza y Eduardo Lonardi, ambos con la misma muletilla: “Ni vencedores ni vencidos”.
La frase fue creada por Urquiza en la capitulación del Pantanoso el 8 de octubre de 1851, cuando perdonó al ejército vencido del general uruguayo Manuel Oribe; guiaría el trazo grueso de toda su actividad política posterior, incluido su retiro en la batalla de Pavón, diez años después, cuando derrotaba al general Bartolomé Mitre, a quien le dejó el campo libre para concretar a su modo la organización del país. Urquiza sería asesinado el 11 de abril de 1870 en su residencia de San José, en Entre Ríos.
Más de cien años después, el 23 de septiembre de 1955, Lonardi intentó llevar adelante un gobierno “sin vencedores ni vencidos” con relación al peronismo, al que había desalojado del poder encabezando un golpe de Estado. Duró poco, apenas cincuenta y un días, porque el 13 de noviembre fue desplazado por el general Pedro Aramburu en un golpe interno del antiperonismo duro y puro junto con el almirante Rojas, que siguió como vicepresidente.
Con un optimismo casi mágico y una confianza excesiva en sus propias fuerzas —dos características de su compleja personalidad—, Menem arremetió contra esas dos antinomias con la fantasía, seguramente, de superar la ley de su ilustre comprovinciano González.
Por un lado, impulsó la repatriación de los restos del brigadier general Juan Manuel de Rosas, figura máxima del federalismo y el nacionalismo, pero sin contrariar o negar a los héroes del panteón unitario o federal, en una época en que esa antinomia seguía muy vigente. El gesto también buscó calmar el enojo de los nacionalistas por las repentinas negociaciones con Inglaterra para reanudar las relaciones diplomáticas, rotas desde el desembarco en Malvinas, en 1982; por primera vez, el Estado argentino reconocía las consecuencias de aquella guerra perdida.
En simultáneo, Menem respaldó la construcción de un monumento para homenajear en la ciudad de Buenos Aires a los muertos en Malvinas. Aunque ahora resulte difícil de creer, más de siete años después de la guerra no había nada que los recordara en la capital del país, una muestra de la “desmalvinización” posterior a la derrota militar, aquella política infausta.
Astuto y ambicioso, Menem impulsó un cambio notable en las relaciones exteriores del país, que para el fundador del peronismo, el general Juan Perón, era la única política que contaba, no solo con el cese de hostilidades con Inglaterra, sino con las “relaciones carnales” con Estados Unidos.
Claro que la antinomia entre peronistas y antiperonistas era aun más fuerte. Menem buscó anularla no solo con la sorpresiva amistad con el almirante Rojas, cuyo solo nombre indignaba a los peronistas, sino también con el perdón a militares antiperonistas, como Videla e incluso el exministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, quien lo había enviado detenido a Las Lomitas solo porque era verano y se trataba del lugar más caliente del país, además de haberle impedido asistir al velatorio de su madre.
Menem se mostró magnánimo en la victoria. En enero de 1990 viajó a Tandil “en un avión chico que piloteaba él; allí fuimos recibidos por el doctor Luis Macaya, que era el vicegobernador de Buenos Aires, y almorzamos en su campo”, según registró en sus Memorias —inéditas— el ahora coronel retirado Jorge Igounet, su edecán durante siete años.
Macaya había ayudado mucho a Menem durante su detención vigilada en Tandil. En un momento de la visita, luego de que el presidente le mencionara a Harguindeguy, Igounet tomó coraje y le contó que una hija del general, Cecilia, casada con un militar amigo de él, “trabaja en la Municipalidad de Buenos Aires, creo que en la Dirección de Museos; el otro día, me llamó muy afligida porque el intendente Carlos Grosso, al enterarse de su parentesco, la había sancionado enviándola a un archivo perdido”.
Menem se molestó y “me ordenó que al llegar a Buenos Aires hablara con Grosso y le dijera que, por orden del presidente de la Nación, la hija de Harguindeguy debía volver a su puesto”, agregó Igounet. En aquel momento, el intendente porteño era nombrado por el presidente.
Los colaboradores de Menem siguen convencidos de que los indultos a militares y guerrilleros surgieron de una genuina voluntad de pacificar a los argentinos, de lograr “la reconciliación”, el nombre que adoptó él luego del respaldo decisivo del cardenal Raúl Primatesta, hombre fuerte de la Iglesia, con línea directa a Juan Pablo II.
Algunos destacaban que no tenía odios ni enemigos a pesar de los cinco años preso en dictadura; otros, su particular sentido del bien y del mal. En las reuniones de gabinete aparecía cada tanto el tema de los indultos debido a la incomodidad que generaba entre varios de sus colaboradores; algunos pensaban que debían seguir presos o investigados por la magnitud de los crímenes, y otros, por el costo político que provocarían ante el rechazo mayoritario que indicaban todas las encuestas.
A mediados de diciembre de 1990, cuando todo estaba listo para el perdón a los militares y a Firmenich, un funcionario lamentó que estuvieran por ser liberados.
—Mirá, no hay peor cárcel que no puedas caminar por la calle, que nadie te llame por teléfono, que nadie quiera estar con vos…
Unos minutos después, cuando habían pasado a otro tema, Alberto Kohan, ministro de Salud y Acción Social, codeó al quejoso. Seguí leyendo y comprá el libro con un clic aquí o en tu librería de cabecera en Mendoza.
Bonus track: esto dice Reato