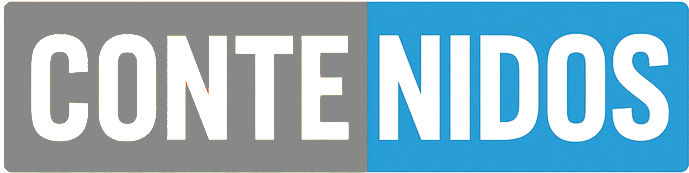El economista mendocino Rafael Kemelmajer sostiene que tipificar el ecocidio como delito penal no es solo una decisión ambiental, sino una estrategia macroeconómica para reducir riesgo sistémico, proteger activos productivos y mejorar la calidad del capital que llega a la región.
En un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas, crisis climáticas y mayor sensibilidad al riesgo legal y reputacional, la previsibilidad se convirtió en un activo clave para atraer inversiones. En ese contexto, el economista mendocino Rafael Kemelmajer propone penalizar el ecocidio como una herramienta macroeconómica capaz de fortalecer la competitividad de América Latina y posicionarla como un destino atractivo para capitales y talento de largo plazo.
Según Kemelmajer, el capital global ya no busca únicamente rentabilidad, sino entornos estables donde los riesgos estén claramente definidos. Por eso, sostiene que tipificar el ecocidio —entendido como el daño grave, extenso o duradero a los ecosistemas cometido con conocimiento de su impacto— deja de ser una discusión exclusivamente ambiental para convertirse en una decisión económica estratégica. La clave, explica, está en que la penalización implica responsabilidad personal y corporativa cuando se cruzan umbrales críticos de daño.
Desde una mirada macroeconómica, los ecosistemas funcionan como infraestructura productiva. Su destrucción no desaparece del balance económico, sino que se transforma en pasivos fiscales, shocks de oferta y pérdida estructural de productividad. El problema del cortoplacismo, advierte el economista, es que existen inversiones que maximizan flujos inmediatos de empleo o divisas, pero destruyen stocks críticos como el agua, el suelo o la estabilidad territorial. Cuando el daño ocurre, los beneficios privados se evaporan y las pérdidas se socializan.
Kemelmajer define estos proyectos como inversiones con “esperanza matemática negativa”: ganancias concentradas en el corto plazo frente a costos públicos persistentes en el tiempo. Penalizar el ecocidio, afirma, obliga a que ese riesgo deje de ser invisible y se internalice en las decisiones de inversión.
El impacto económico del daño ambiental masivo es cuantificable. Tras eventos ambientales severos, el valor de los inmuebles suele caer entre 15% y 45%, afectando patrimonio, garantías crediticias y recaudación local. En paralelo, las regiones asociadas a conflictos ambientales enfrentan primas de riesgo más elevadas: el costo del financiamiento se encarece entre 100 y 300 puntos básicos, según el sector y la escala del proyecto.
La degradación de cuencas hídricas puede duplicar los costos de provisión y tratamiento de agua en menos de una década, con impacto directo sobre los márgenes empresariales. Además, actividades como el turismo, el agro y el desarrollo inmobiliario suelen registrar caídas de ingresos de entre 20% y 40% tras crisis ambientales, con recuperaciones lentas o incompletas.
Kemelmajer subraya también el valor de la biodiversidad como capital bioeconómico. Más allá del agua y el suelo, los ecosistemas constituyen el banco genético del que dependen industrias como la farmacología, la biotecnología y los agroinsumos, sectores cuyo valor se mide en billones de dólares. La degradación ambiental erosiona esa materia prima estratégica, mientras que los países que protegen sus ecosistemas resguardan “patentes naturales” futuras y atraen inversión en investigación y desarrollo.
Los antecedentes internacionales refuerzan el argumento. El derrame de Deepwater Horizon en Estados Unidos (2010) generó un costo total superior a los USD 65.000 millones, con impactos prolongados en pesca, turismo y empleo regional. En Brasil, los desastres de Mariana y Brumadinho (2015-2019) derivaron en daños y compensaciones que superan los USD 37.000 millones, incluyendo acuerdos alcanzados entre 2024 y 2025. En el caso de la deforestación amazónica, el Banco Mundial estima pérdidas anuales de servicios ecosistémicos de hasta USD 317.000 millones para Brasil.
En el plano normativo, Kemelmajer destaca que la discusión avanza a nivel internacional. En 2024, Vanuatu, Fiji y Samoa impulsaron una propuesta formal ante la Corte Penal Internacional para reconocer el ecocidio como crimen internacional, con debate previsto hacia 2026. En América Latina, Chile incorporó delitos ambientales graves en 2023 y Colombia ya tipificó el ecocidio, mientras que Brasil, Perú, Argentina y México cuentan con proyectos avanzados. A nivel global, Francia lo incorporó en 2021 y Canadá y Australia discuten iniciativas similares.
Lejos de espantar inversiones, el economista sostiene que la penalización del ecocidio mejora la calidad del capital que llega a una economía. Filtra proyectos de alto riesgo y atrae empresas con visión de largo plazo, menor volatilidad y mayor anclaje territorial. En términos macroeconómicos, afirma, la calidad del capital es tan relevante como su cantidad.
Para Kemelmajer, penalizar el ecocidio funciona como un “seguro colectivo”: los proyectos riesgosos internalizan costos, mientras que sectores como el turismo, el agro sostenible, el inmobiliario y la economía del conocimiento ganan previsibilidad, estabilidad patrimonial y capacidad de atraer talento.
La disyuntiva para América Latina, concluye, es estratégica. Competir por capital extractivo de corto plazo o posicionarse como una región confiable para la economía del futuro. “Penalizar el ecocidio no endurece la economía —plantea—, la profesionaliza”.