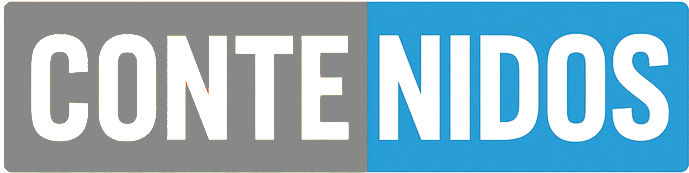Un texto de la serie «Fantasmas mendocinos»
Durante dos siglos se conocieron historias sobre una presencia paranormal en un árbol gigante ubicado en Guaymallén. Lo rodeó la urbanización y muchos creyeron solucionar momentáneamente sus vidas aserrándolo. Una historia que aún pone la piel de gallina a los sobrevivientes. Y que jamás se contó.
Las opiniones están divididas: mientras los más viejos aseveran sin dudarlo que «el barrio está maldito», sus hijos y nietos -los que quedan, por cierto- prefieren pensar que «esas ideas es cosa de viejos».
El barrio está ubicado en Guaymallén. Como muchas otras urbanizaciones de Mendoza, hace unos 40 años se erigieron allí las viviendas para cubrir las necesidades habitacionales de un sector de empleados del Estado, avanzando sobre una finca.
Las viñas fueron remplazadas por zapatas de cemento y viviendas familiares de tres dormitorios, todas iguales. A un lado de la urbanización se mantuvo lo que fue, en su momento, el núcleo de la importante finca: una gran casa construida con material antisísmico, sus jardines y unas cuatro hectáreas de bosque, olivos y algunos frutales rodeándola.
La historia se repitió una y mil veces en la Mendoza impertinente que dejó extender su mancha urbana sobre las tierras productivas. Así, con el paso de los años, la propiedad fue vejada. Primero, fueron sus frutos, cosechados dañinamente por la creciente candidad de niños con que se fue poblando la zona. Después la emprendieron contra un gran árbol, un carolino casi bicentenario que estaba en la entrada a la propiedad. Lleno de mitos, lograron vencerlo: con hachas, con ácidos, con fuego. Lo desmembraron y lo usaron como leña en sus viviendas.
Luego, la casa, vandalizada más de una vez. De los originales dueños pasó a frustrados ilusos que soñaron con una coexistencia urbano – rural. Perdieron. Todos. Se fueron.
La última frontera, sin embargo, había sido cruzada sin credenciales.
Los más viejos, los primigenios habitantes del barrio, habían recogido los comentarios de vecinos que ya no existen y que supieron ser obreros de la malograda finca hace 50, 60 o tal vez más años.
En aquel carolino residía un alma en pena, pero no cualquiera.
Aseguran que allí se había corporizado en verde clorofila, fuertes ramas gigantescas y amenazantes y un tronco de más de dos metros de cintura y 30 de alto total, una chamana que se resistió a morir.
Habría sido ella quien lo plantó allí, siguiendo algún ritual encargado, a favor o en contra de los dueños, detalle que aún permanece como una incógnita.
Cuando el árbol daba sombra y miedo, muchos vecinos decían que veían a alguien saltando por las ramas, en las alturas. otros aseguran todavía hoy que fueron testigos de las carcajadas que surgían de allí algunas noches. Sin saber precisar si estos fenómenos ocurrían en fechas particulares (que tengan que ver con la luna, tal o cual celebración o conmemoración), recuerdan el fenómeno como habitual e intimidante.
«Le tenían tanta idea al árbol que cuando pudieron, se la dieron», dice Juana, 83 años, abuela y también, bisabuela precoz desde la última cuadra del conjunto habitacional.
Lo que cuenta ocurrió alrededor de 1985. Una crisis económica produjo que muchos de los propietarios sufrieran más de la cuenta. Diezmaron la finca en búsqueda de comida. Eliminaron el alambrado circundante para aprovechar sus dos condimentos: el alambre, para cambiarlo por dinero en el corralón cercano y los palos, para encender fuego en el duro invierno y calentar una sopa, un puchero y calefaccionar la casa.
Juana recuerda que «estábamos todos muy mal, como ´sacados´. Repentinamente parecíamos saqueadores; estábamos muy mal», redunda, buscando excusas o bien, dándole entidad a los hechos.
Tiraron abajo el árbol.
Cada familia participante se llevó un poco de leña; bastante, en realidad. Pasaron bien el invierno, pero las consecuencias vendrían en el verano.
Juana mira a Lidia (77, viuda, triste y silenciosa) su vecina de enfrente quye justo cuando hablamos del tema, se asoma a la vereda con una mano en jarra y otea alrededor para luego volver a su casa.
«Pregúntele a ella qué les pasó a los que se trajeron la leña», dice y se pone a un costado de la historia, dando cuenta de su ajenidad.
El verano fue dramático en el barrio. Juan, el hijo de Lidia, aquel joven que con alegría acompañaba a sus padres y hachaba las ramas con el carolino ya tendido sobre la calle, murió electrocutado al salir de la pileta del club cercano.
Su amigo Rolo, que gestionó y consiguió una sierra a nafta para seccionar el grueso tronco, se mató al volcar su auto en una curva, en momentos en que volvía del sepelio de su amigo en desgracia.
Cintia, la pizpireta piba que era el puro comentario de las viejas chusmas, y que el día del descuartizamiento del árbol saltaba y cantaba alrededor de todos, fue encontrada días después sin su ropa y lo peor: sin su vida, en un callejón cercano. No encontraron en sus restos indicio alguno de violencia.
Marcelo, el hijo de Pedro, aquel mozo de la Casa de Gobierno que en su momento tiró de la soga que logró tumbar al carolino, contrajo una rara enfermedad y murió tres meses después que el primero: «es sida, es cáncer» repetían en las verdulerías, pero jamás supieron que fue. Muchos, por las dudas, ni fueron al velorio y sus padres, desconsolados, nunca más hablaron con sus ingratos vecinos.
Sidanelia y Rosa son empleadas jubiladas de un hospital. Vieron morir a Gustavo, «El colo», el hijo de Irene, su hermana la soltera que esperaba que el chico superara el estancamiento económico familiar y superara el hecho de no haber conocido jamás a su padre. Pero él fue el de la idea de recurrir a la enorme planta como suministro de leña. «Tuvo una muerte súbita cuando jugaba al fútbol en la canchita con los otros pibes», cuenta Juana, secándose las lágrimas, agobiada por el lúgubre recuento y porque Lidia, la madre y su amiga de toda la vida, se metió un balazo en la sien cuando se cumplió el primer mes de la pérdida de su vástago.
Pero hubo más casos. Algunos hablan de casos ocurridos en gente que se cambió de casa y de quienes sólo se obtuvieron, con el paso del tiempo, malas noticias.
Todos estos padres, sin embargo, no fueron los únicos que se entregaron al dolor supremo e innombrable de perder a un hijo, yaque hoy, el barrio nadie se habla con nadie, ya sea por H o por B, aunque todos saben por qué: es por C, por el carolino talado, pero no vencido.
Y un detalle final: la carcajada aun despierta en las madrugadas a los vecinos, que ya no saben si es sugestión, pesadilla o simplemente la continuidad de una presencia que el paso del tiempo no logra doblegar.
La entrada El carolino, la chamana y la muerte se publicó primero en Gabriel Conte.